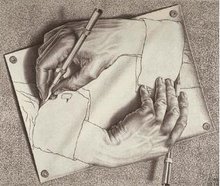Si observamos los grandes pilares de las políticas laborales en los últimos años, palabras como “empleabilidad”, “aprendizaje”, “formación”, “adaptación” han sido la moneda de cambio, entre otras cosas porque los propios sindicatos han tenido que financiarse con la formación, y llevar un discurso proclive al tema de la propia formación, con unos efectos sociales arrasadores: “usted fórmese en Word Perfect y en inglés, que ya se encargará de no tener trabajo”. Ése es el modelo.
Y esa violencia simbólica es la que, muchas veces, no nos deja ver qué sigue siendo central. A mí me da lo mismo la centralidad sociológica del concepto, lo que me interesa es ver cómo se forman las trayectorias de vida a partir del propio trabajo, incluso a partir de no tener trabajo.
Me interesa muchísimo ese fenómeno de la conversión de la idea del trabajo como un elemento colectivo, en un discurso del empleo como una situación individualizada, líquida, en el sentido de la sociología de Z. Baumann; es decir, el empleo como volátil, defensivo y, sobre todo, apenas controlable, muy azaroso, de adaptación, de adaptabilidad. El concepto de empleabilidad, en el fondo, es esa idea de adaptabilidad perfecta a condiciones diferentes, lo que supone sacar lo colectivo de las reglas del juego.
Ésa es la situación en la que estamos. El empleo sigue siendo fundamental, todos los elementos de trayectoria vital se siguen conformando a partir de la idea de empleo, pero se están conformando a partir de la idea de mal empleo o de malos empleos; es decir, que las conductas son conductas adaptativas, de carácter, si se quiere, defensivo; y que, en buena medida, hemos hecho de la necesidad virtud, y hemos acabado haciendo también una especie de relectura –vamos a llamarlo así– por la vía cultural en la que no hemos podido defender también la vía distributiva.
El fin del trabajo o trabajo sin fin
¿De qué estamos hablando cuando hablamos del fin del trabajo? En primer lugar, cuando hablamos del trabajo estamos hablando de una norma, de una norma de empleo, que, evidentemente, está construida socialmente en función de dinámicas de conflicto y de resolución del conflicto. Cuando hablamos del fin del trabajo, de lo que estamos hablando es del fin del empleo keynesiano, fordista, digamos, estable, solidarista en el sentido solidario, de solidaridad jurídica. Lo que tenemos, entonces, no es el fin del trabajo, es el fin de esa norma.
Hemos corrido demasiado, muchas veces, a refugiarnos en otros elementos de emancipación, como si esa emancipación fuese sectorial. A partir de los años ochenta, la gran novedad ha sido el tema de las políticas de reconocimiento; es decir, el reconocimiento de las minorías, las políticas culturales, etc. A mi modo de ver, son imprescindibles los elementos de reconocimiento, pero, desde luego, hay un elemento de redistribución, una utopía, si se quiere, distributiva, tradicional, laboral, que es fundamental. Porque se pierda calidad en el trabajo, porque se pierdan buenos trabajos, en el sentido de un cierto elemento jurídico keynesiano tradicional de los trabajos, no se favorece a otros nuevos movimientos sociales. No creo que el trabajo esté, teóricamente, enfrentado a la comunicación o, si se quiere, a la interacción en los temas teóricos; la comunicación, en sentido habermasiano, no es la alternativa al trabajo; no hay que buscar solamente un centro teórico para explicar la sociedad. Pero tampoco creo que negando la importancia de los movimientos laborales, los movimientos que se derivan del trabajo, se manejen mejor –o teóricamente mejor– otros movimientos sociales.
En ese sentido, los contenidos de la idea del fin del trabajo, todo este tipo de discursos, a mi modo de ver, lo único que han hecho es fragmentar más si cabe lo que en el fondo ya estaba bastante fragmentado.
Trabajo y movimiento laboral
Creo que hay que distinguir entre movimiento sindical y movimiento laboral. O si se quiere, hay posibilidades de reconstrucción de movimientos sociales a partir del diálogo con movimientos laborales; es decir, que no sólo hay que partir de la idea de que están condenados a entenderse, sino fijarse en que gran parte de los elementos de discriminación de género, de discriminación en la edad, etc., se concretan también en elementos laborales básicos. No creo que haya nada meramente cultural; por lo tanto, no creo que los elementos de discriminación sean meramente culturales. Inmediatamente nos llevan al mundo de lo material, y hay que recoger ese tipo de situación.
En ese sentido, los discursos son de articulación de las diferencias en universales, y no solamente de reconocimiento en las diferencias. Siempre es más fácil encontrar una diferencia que encontrar un hilo universal. En los últimos años nos hemos solazado en políticas de la diferencia y nos hemos dedicado, en buena medida, a los estudios de ese tipo. En eso hemos estado perdiendo el tiempo, en una búsqueda de una diferencia específica para movimientos que, al fin y al cabo, nos ha dado una especie de microimpotencia, una especie de microfísica de la impotencia.
Para acabar, dos cosas más. La primera, es que el tema del trabajo va más allá del empleo, como es bien sabido, pero el trabajo y el empleo son elementos sociales de referencia que, a mi modo de ver, son imposibles de sacar de los análisis sociales, incluidos los de la izquierda. Y esto no quiere decir que lo convirtamos en el centro del análisis, pero creo que no se puede hacer un análisis de lo social sin un análisis del trabajo. Me parece un gran error por parte de la izquierda abandonar algunas nociones sobre el trabajo y sustituirlas por otras más o menos de difícil traducción en la gente que no está en el mundo académico. Me explico. Es muy difícil decir que estás en contra del trabajo o que el trabajo ya tiene sus días contados y luego poner como alternativa el trabajo cívico. Y si entramos en el mundo del voluntariado, el asunto empieza a mostrar diversos problemas.
En algún trabajo que he hecho sobre el tercer sector, he podido comprobar que la mayoría de la gente no está en él por ningún principio de voluntariedad, sino porque busca una manera de incrustarse en el mercado de trabajo, una manera de ir acumulando capital simbólico y capital relacional para luego manejarlo como un recurso en el proceso de trabajo.
En ese sentido, estamos en una situación en la que me parece que hemos ido flotando con unos grandes elementos muy poco consistentes, pero que están muy a favor de la propia fluidez y de la propia liquidez del sistema en los últimos años; que están muy a favor de esa idea de que todo fluye y que nada tiene consistencia, de que todo es volátil. Las sociedades son más voluntarias, más solidarias y más, digamos, justas cuanto menos se dé lo “voluntario”, lo “solidario” y lo “justo”; es decir, cuando está institucionalizada, no cuando se le llama a la gente a que haga algo. El elemento de la necesidad nunca puede estar, a mi modo de ver, regulado por el deseo.
Todo este tipo de discurso posmoderno nos ha fascinado mucho, pero es hora de que hagamos un balance. Si nosotros nos retiramos de este tipo de debates, lo que tenemos, inmediatamente, es que se deja un espacio absolutamente individualizado; es decir, que al final se acaba diciendo “voy a estudiar el tercer máster, a ver si consigo empleo”.
Los discursos individualistas
Los modelos de individualización han sido, en los temas de trabajo, los que más hemos vivido. Los procesos de búsqueda de una salida laboral o profesional, casi siempre para los jóvenes, han sido los típicos procesos de acudir a lo que podríamos llamar inversiones, ya sea de capital familiar, ya sea de capital humano, para armarse de mayor cualificación, o casi siempre de mayor competencia, que es el discurso actual. Hemos pasado de la cualificación como discurso colectivo a la competencia como discurso individualizado. En este tipo de proceso individualizado, lo que he notado es que adquirir cada vez más capital, que muchas veces es una conversión de capitales familiares en capitales directamente culturales, en capitales credenciales, tiene unos efectos clarísimos en lo que podríamos llamar la tendencia a la individualización, a la fragmentación. Pero ya estamos empezando a ver los límites.
Lo que sí he notado es una cierta saturación de esos discursos individualistas, porque existe una tendencia a ver los límites en las propias clases medias tradicionales de este tipo de discurso de individualización. Ya no es fácil que ese ciclo de individualización, que ha sido el ciclo de los ochenta y los noventa, dé esos resultados. Yo creo que es el momento de rescatar el trabajo, y sobre todo el nuevo trabajo, como elemento de articulación con los nuevos movimientos sociales; y, quizá, pueda ser –utilizando una paradoja– el nuevo movimiento social.
Lo que pasa es que, evidentemente, ese trabajo no tiene las características del trabajo fijo, fragmentado, formal, extra-dirigido, sino que tenemos una situación de empleo débil, intradirigido, con una fuerte violencia simbólica. Por eso, lo que hace falta también es darnos cuenta de que el trabajo, lejos de estar ya separado de otros componentes, como, por ejemplo, el género, está incrustado en él. Y, desde luego, para que se den políticas de reconocimiento a futuros reales tienen que darse políticas de redistribución. No hay posibilidad de una integración o de una política de reconocimiento multicultural –en el sentido de Charles Taylor– solamente hacia la inmigración o solamente hacia el tema del género si no hay un cambio real en las políticas de distribución. No puede haber buenas democracias con malos trabajos, no puede haber buenas situaciones culturales con malos trabajos.
LEA.