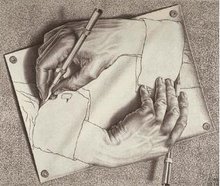En la concepción actual de la sociedad, según el agudo análisis de Thorstein Veblen, la ociosidad, vinculada a una propensión emulativa universal, está íntimamente ligada al consumo. Cuanto más consumes más eres, aunque sea a costa de endeudarte sin remedio. Es el modelo del ‘American way of life’, apoyado en la creencia de que la maximización del beneficio corporativista empresarial es la llave del progreso, y contribuir a él es lo mejor que podemos hacer para dar sentido a nuestra vida. Así, el consumo de masas es el medio más apropiado para disfrutar de la felicidad. ¡Qué lejos de la sencilla y rebelde pereza que preconizara Paul Lafargue, a sabiendas, como recordara Henry Thoreau, que no hace falta dinero para comprar lo que necesita el alma y que somos ricos según el número de cosas de las que podemos prescindir!
En el siglo XIX nos encontramos con algunos de los textos más provocadores que, frente al industrialismo emergente y la moral puritana del trabajo, reivindican el valor insumiso de la pereza, del deambular libre y la pura ociosidad. Así lo vemos en Stendhal, cuando anota: “El trabajo exorbitante y abrumador del obrero inglés nos venga de Waterloo y de las cuatro coaliciones. Nosotros hemos enterrado a nuestros muertos, y nuestros supervivientes son más felices que los ingleses”. E igualmente podemos descubrir ese talante, aunque con obvias diferencias, en Henry D. Thoreau y, por supuesto, en Paul Lafargue o en Robert Louis Stevenson, quien, en su Apología de los ociosos, escribió: “En general, todos estamos de acuerdo en que la presencia de la gente que se niega a entrar en la carrera del Gran Handicap por seis peniques es a la vez un insulto y una desilusión para aquellos que lo hacen. Un buen muchacho (de los que vemos tantos) toma una determinación, vota por los seis peniques y, como dice la enfática frase, entra a por todas. Y mientras nuestro personaje se abre penosamente camino, no es difícil oírle expresar su resentimiento cuando percibe en el césped junto al borde de la pista a unas personas relajadas, tumbadas, con unos gemelos al brazo y un pañuelo sobre los ojos”.
Tal era el estilo distante de quienes, en aquellos momentos, no estaban dispuestos a vender su libertad por un plato de iluso bienestar y, por eso, rechazaron las dos premisas sobre las que, según Zygmunt Bauman, se levanta la ideología del trabajo. A saber, por un lado, que si queremos conseguir lo necesario para vivir felizmente, tenemos que hacer algo que los demás consideren tan valioso como para considerarlo merecedor de pago y, por otro, que, pues creemos que no hay nada más estúpido que conformarse con menos cuando se puede obtener más, afanarnos laboralmente es lo que llega a dignificarnos como personas . En contra de estos dos pilares del mundo moderno, aquellos activistas y escritores abogaron por un nuevo tipo de relaciones humanas donde la gente no se humillara entre sí, ni se convirtiera en esclava de sus propias herramientas, donde dispusieran de tiempo para vivir de verdad y respetasen tanto a los demás como al gran pulso de la naturaleza.
OCIOSIDAD. Sin embargo, a finales de ese mismo siglo, en contraste con esos primeros elogios del dolce far niente, un economista, Thorstein Veblen analizará el fenómeno de la ociosidad desde unos presupuestos algo distintos. Y tal es así que no va a emplear el término idleness -como sí lo hicieron los autores citados-, sino leisure. Lo que indica que Veblen no se referirá a la holgazanería contracultural de quienes voluntariamente se sitúan en los márgenes de un sistema incapaz de armonizar con las puestas de sol, sino que expondrá, con enorme agudeza, los hábitos sociales más característicos de un mundo fascinado por el oropel de una plutócrata ociosidad. Así, primero, vinculará a ésta con el reconocimiento de una propensión emulativa universal, es decir, de una perpetua comparación valorativa -a partir de patrones como la proeza o la riqueza- mediante la cual se intenta conseguir la estima (más valer) o evitar el desdoro (no ser menos), y que lleva a la necesidad de aparentar que se tiene lo que no se tiene y de consumir a toda costa, aunque para eso haya que quitarse de comer o endeudarse sin remedio. Y, en segundo lugar, identificará ese ámbito de la ociosidad con la existencia de un conjunto de ocupaciones directamente no industriales ni útiles, aunque justo por eso consideradas dignas y honorables -como la guerra, la política, los deportes, la vida académica o el oficio sacerdotal-, que, a lo largo de la historia, han sido ejercidas por la clase opulenta y hegemónica de la sociedad, the leisure class.
A partir de aquí, Veblen desvinculará el consumo de la mera satisfacción de algunas necesidades básicas para relacionarlo con aquel impulso de emulación -algo que otros autores, a partir de él, explicarán en términos de deseo, de consumo simbólico o búsqueda de identidad- y, junto a eso, trazará toda una serie de consideraciones acerca del ocio ostensible, la fiebre del lujo, el consumo conspicuo, el gasto suntuario o la pretensión de prestigio del nouveau riche, las cuales arrojan buena luz sobre algunos aspectos cruciales, en esencia todavía bárbaros, de nuestra cultura de masas.
CONSUMISMO. Una cultura ésta subsumida en la vorágine de una hiperproducción de necesidades ficticias, entre las que, en especial tras la Segunda Guerra Mundial, con la construcción de grandes almacenes en el centro de las metrópolis y la invención de la tarjeta de crédito, se encuentra antes que nada la necesidad de consumir. Esto es, la necesidad de generar una demanda hechizada por el aura que -dada la difusión de determinados patrones de consumo- se supone que otorga la adquisición de mercancías apreciadas no por su uso y durabilidad, sino por hallarse atravesadas por la magia irresistible de la moda, de las marcas en tanto que valores de cambio, de las firmas como símbolos de estatus e identidad social. Lo que implica quedar atrapados en las redes seductoras de un mecanismo circular insaciable donde los superfluos gadgets de ayer se transforman en las imperiosas necesidades de hoy, y por el que tan pronto como satisfacemos nuestros deseos inmediatos con la obtención de alguna ansiada mercancía, nos sentimos irremediablemente desazonados ante el deseo compulsivo de tener que consumir cualquier otra cosa más, que siempre resulta novedosa, última, fascinante.
Algo que, por ejemplo, se deja ver en un estudio reciente sobre las actitudes y los comportamientos de consumo elaborado por la Generalitat de Catalunya, entre cuyos datos aparece que un 97,5 % de los adolescentes catalanes, al comprar, no se fija en que el producto sea útil o necesario, y donde un 70,2 % reconoce que suele comprar artículos de moda y un 62 % confirma que tales objetos son de marcas conocidas . Y todo ello, eso sí, amparado siempre bajo el indiscutible dogma de la libertad de elección. Pero que se revela como un verdadero mito cuando constatamos la manera en que la propaganda, con su instinto voraz de manipulación, filtra y permea la casi totalidad de los medios de distracción de masas. Basta reparar en que, según el último informe del Worldwatch Institute, en el año 2002, el gasto global en propaganda llegó a 446 mil millones de dólares, de los cuales más de la mitad correspondieron a EE. UU., donde la propaganda se extendió a cerca de las dos terceras partes de los periódicos, a casi la mitad del correo que los ciudadanos recibieron y a un cuarta parte de las emisiones de televisión.
Continuara
JCA.