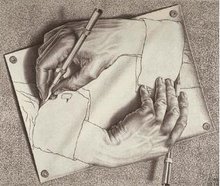Romanticismo y nacionalismo
En un tercer y último bloque incluiría los ensayos dedicados al romanticismo y al nacionalismo. Quizás los más relevantes y donde su pensamiento se muestra más original.
En La revolución romántica, Berlin sostiene la tesis de que la aparición del romanticismo a finales del siglo XVIII, principalmente en Alemania, supuso un punto de inflexión, un cambio de actitud, en la historia del pensamiento político occidental y, más ampliamente en la historia del pensamiento y de la conducta humana en Europa. Los otros dos grandes cortes los sitúa, el primero, entre la muerte de Aristóteles y el auge del estoicismo y el segundo, el provocado por Maquiavelo.
Los valores y la moral subjetiva del movimiento romántico penetraron en la conciencia europea de una forma tan profunda que hoy podemos decir que nuestras concepciones modernas del hombre, de la política y de la ética provienen tanto del programa ilustrado francés, heredero de la tradición racionalista de procedencia platónica, como de las reacciones en su contra que promovió el movimiento romántico alemán; y, así, en el equilibrio o desequilibrio de estas dos tendencias culturales del siglo XVIII se desarrolla la modernidad, es más, dice, aceptamos ambas perspectivas, y cambiamos de una a otra de una manera que no podemos evitar si somos honestos con nosotros mismos, pero que no es intelectualmente coherente. Pese a todo, a Berlin no le cabe ninguna duda de que esta capacidad de deslizarnos de una a otra perspectiva, ha enriquecido nuestra capacidad de entender a la gente y a las sociedades y esto tenemos que agradecerlo a la última gran revolución de los valores y los criterios que fue la revolución romántica (Tal vez, hoy, mientras escribo estas líneas y tú las estés leyendo, estemos viviendo, sin ser muy conscientes de ello, otro de los grandes puntos de inflexión en Europa, el cuarto según las cuentas de Berlin, pero no nos despistemos y volvamos a la tercera).
Rastreando este cambio de actitud, esta revolución intelectual, sostiene que ésta bien podía haber sido anticipada por algunos de los autores a los que nadie dudaría en atribuir el calificativo de ilustrados, tales como Rousseau y Kant.
A primera vista, nadie diría que pudiera existir vinculación alguna entre uno de los mayores representantes del racionalismo universalista y cosmopolita y el surgimiento del nacionalismo romántico.
En su ensayo Kant como un origen desconocido del nacionalismo, Berlin encuentra las semillas de dicho vínculo en sus obras éticas más que en las políticas, en su libertad moral, en su énfasis en el valor de la autonomía, en la capacidad de los individuos de determinar su propia conducta moral, de actuar, de elegir entre diferentes opciones, en definitiva de autodeterminarse. Semillas que utilizadas posteriormente por sus infieles discípulos como Fichte (el verdadero padre del romanticismo), en el suelo de unas condiciones sociales concretas, darían nacimiento al nacionalismo, primero alemán y posteriormente europeo. De hecho, no resultó difícil pasar de la autonomía moral del individuo a la autonomía moral de la nación, de la voluntad individual a la voluntad nacional, de la autodeterminación individual a la autodeterminación nacional. Para Berlin esto no es decir que Kant hubiese aprobado la utilización que se hizo de su obra, sino que los fundadores del nacionalismo encontraron en ella material para fundamentar su doctrina. Cuando un filósofo ya sea Kant, Marx o Nietzsche exponen al mundo un sistema, no puede ser tenido por responsable de las implicaciones que otros puedan correctamente extraer de él. Este vínculo ha sido también defendido por otros autores, estudiosos del nacionalismo, como Kedourie así como rechazado o muy matizado por otros como Gellner.
El nacionalismo y los problemas que resultan del choque entre las culturas son abordados también en el último de los ensayos Rabindranath Tagore y la conciencia de nacionalidad.
Hija de la Revolución francesa empezó su andadura aliada a otras fuerzas como la democracia, el liberalismo, el socialismo. Pero allí donde luchaban entre sí, el nacionalismo salía siempre victorioso, reduciendo al resto de fuerzas a una impotencia relativa. El romanticismo alemán, el socialismo francés, el liberalismo inglés, la democracia europea, fueron comprometidos y deformados por él.
En este, como en otro par de ensayos excelentes que nos ha dejado, Berlin se pregunta por la genealogía del nacionalismo y trata de buscar sus raíces. Sitúa su aparición como doctrina coherente, en la Alemania del siglo XVIII, en los conceptos de Volksgeist y Nationalgeist, en los influyentes escritos del poeta y filósofo J.G. Herder, el que será conocido como el fundador del nacionalismo cultural.
Define el nacionalismo como un estado de inflamación de la conciencia nacional que brota, no pocas veces, de un sentido ultrajado y herido de dignidad humana, del deseo de reconocimiento. Deseo que es, seguramente, una de las mayores fuerzas que impulsan la historia humana y que puede adquirir formas espantosas, pero que en sí mismo no es un sentimiento artificial o repulsivo. Al final del ensayo, Berlin traza una clara frontera entre las formas benéficas y las destructivas que el nacionalismo puede adoptar.
Como señala en otra parte, la razón por la que el liberalismo y el socialismo han tenido tanta dificultad en ver su importancia reside en trazar una división tajante entre, por un lado los poderes sombríos: la iglesia, el capitalismo, la tradición, la autoridad, la jerarquía, la explotación, el privilegio; por el otro, las lumières, la lucha por la razón, por el conocimiento y la destrucción de barreras entre los hombres, la igualdad, los derechos humanos, por la libertad individual y social, la reducción de la miseria, la opresión, la brutalidad, el énfasis en lo que los hombres tienen en común, no en sus diferencias. El sentimiento nacional, el nacionalismo cayó en ambos lados de esta división entre la luz y la oscuridad, el progreso y la reacción.
Una reflexión que muchos de nuestros insignes liberales, socialistas y nacionalistas de hoy día harían bien en considerarla, y en no seguir de forma tan pertinaz como unilateral unos, colocando a la conciencia de nacionalidad, al nacionalismo –generalmente al pequeño o al humillado o al sin Estado- exclusivamente en el campo de la oscuridad y la reacción, disfrazados de internacionalistas, aferrados a un rígido estatalismo jacobinista o a un gran-nacionalismo satisfecho y los otros, de la misma forma unilateral, colocándolo sólo en la de la luz y el progreso, sin revisar la calidad democrática de su propuesta, sin admitir con todas sus consecuencias lo que significa que en el mismo territorio que se reivindica haya otras lenguas, sentimientos, tradiciones particulares, símbolos y afectos nacionales que, a su vez, reclaman y defienden un mismo reconocimiento. Estoy convencido que sin un gran esfuerzo por salir de esta dicotomía, de este cruce de agravios y descalificaciones, que tanto nos divide y tiene aprisionados, sin un Gran Pacto (o varios) entre los vasco-navarros de ambos lados de los pirineos, con sus correspondientes consultas a la ciudadanía, en la que todos ganen perdiendo algo, difícilmente podremos construir unas bases comunitarias sólidas para una mejor convivencia en la diversidad y pluralidad.
Hecho este inciso y volviendo a Tagore, Berlin señala que los problemas a los que se enfrentó en la India colonizada por los ingleses, no fueron diferentes de los que preocupaban a los críticos y reformadores en Rusia y Alemania en el siglo XIX y en otros países como EEUU en el siglo XX y países de Latinoamérica. Tagore, dice, nunca mostró su sabiduría más claramente que cuando escogió la difícil vía intermedia, no dejándose arrastrar ni hacia el Escila del asimilacionismo, del cosmopolitismo vacio, del modernismo radical ni hacia el Caribdis del nacionalismo cerrado, del orgulloso y melancólico tradicionalismo. Por ello, concluye Berlin, Tagore fue quizás menos escuchado.
KB.